 Arabic
Arabic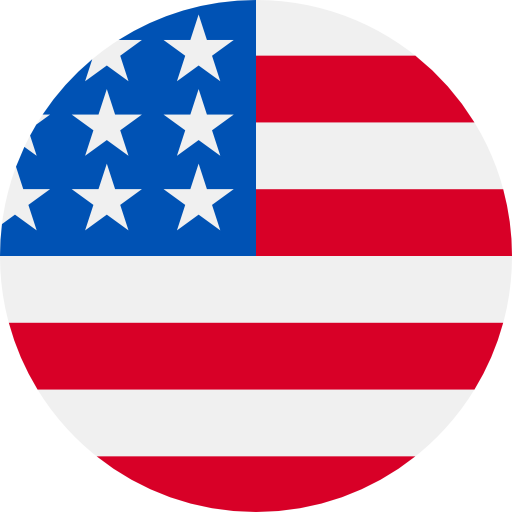 English
English Deutsch
Deutsch French
French Italian
Italian Español
Español Català
Català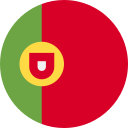 Português
Português Nederlands
Nederlands 日本語 Japanese
日本語 Japanese Polski
Polski Russian
Russian Svenska
Svenska Ukrainian
Ukrainian Türkçe
Türkçe Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia Bahasa Melayu
Bahasa Melayu ไทย Thailand
ไทย Thailand Filipino
Filipino हिन्दी Hindi
हिन्दी Hindi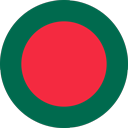 বাংলা Bengal
বাংলা Bengal اردو Urdu
اردو Urdu Tiếng Việt
Tiếng Việt 한국어 Korean
한국어 Korean 粵語 Cantonese
粵語 Cantonese 繁體字 Taiwan
繁體字 Taiwan 中文 Chinese
中文 Chinese 閩南語 Bân-lâm-gú
閩南語 Bân-lâm-gú Bulgarian
Bulgarian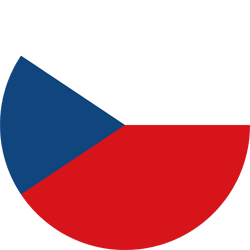 Čeština
Čeština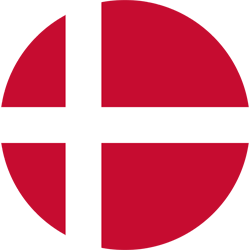 Dansk
Dansk Esperanto
Esperanto Euskara
Euskara فارسی Persian
فارسی Persian עברית Hebrew
עברית Hebrew Magyar
Magyar Norsk Bokmål
Norsk Bokmål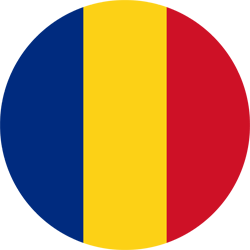 Română
Română Srpski
Srpski Srpskohrvatski
Srpskohrvatski Suomi
Suomi Asturianu
Asturianu Bosanski
Bosanski Eesti
Eesti Ελληνικά
Ελληνικά Simple English
Simple English Galego
Galego Hrvatski
Hrvatski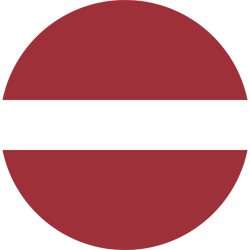 Latviešu
Latviešu Lietuvių
Lietuvių മലയാളം
മലയാളം Македонски
Македонски Norsk nynorsk
Norsk nynorsk Slovenčina
Slovenčina Slovenščina
Slovenščina Tamil
Tamil
Mendizábal/IV
IV
-Allá voy -dijo Calpena indicando a su amigo que se sentara-. Paréceme haber contado a usted que los hermanos de mi padrino me mandaron a París a instruirme en el comercio y la banca. Empecé a trabajar, digo, a aprender, en la casa de comisión de Reischoffen y Bloss, alsacianos, donde sólo estuve tres meses, pasando después a la célebre casa de banca de Ardoin, que opera por millones de millones, y hace empréstitos a las naciones apuradas, negociando con los Estados y con los Reyes, con los Gobiernos y hasta con las revoluciones. En fin, esto es largo de contar. Allí estaba yo muy bien. Llevaba toda la correspondencia de la América española; me daban regular sueldo, y el principal me distinguía y me trataba con mucho miramiento. Un día de Febrero vimos entrar a un señor alto y bien parecido, de ojos negros, cabello rizado, patillas cortas, muy elegante y pulcro. Al punto corrió la voz entre los dependientes: «Es Mendizábal, el gran Mendizábal, el restaurador de la Monarquía legítima en Portugal...». Entró en el despacho del Barón, nuestro jefe, y a la media hora este me llamó...
-Para presentarle al Sr. D. Juan de Dios.
-No, señor; para mandarme que le acompañara por las calles de París, que yo conocía perfectamente, y el Sr. Mendizábal no. Tenía que ir a la casa Erlanger, Rue Drouot, muy cerca de la nuestra, Chaussée d'Antin. Cojo mi sombrero, y me pongo a la disposición del hombre grande, en cuya compañía salí muy orgulloso. Por la calle me hizo mil preguntas: quién era yo, cómo se llamaban mis padres, cuánto tiempo llevaba de residencia en París y de aprendizaje en casa de Ardoin. Yo le contesté como pude, y al llegar a las oficinas de Erlanger me mandó esperar para que le condujese a otra parte.
-Nada, que le cayó usted en gracia -dijo Hillo restregándose las manos-. Así se empieza, así.
-Al salir de la visita me preguntó si sabía yo cuál era la mejor casa de París en guantes y perfumería, y le indiqué Damiani, en el bulevar Saint-Denis. Tomó el hombre un coche de alquiler, que allí llaman fiacres, y fuimos de compras. Debo decirle a usted que es algo presumido, y que gusta de acicalarse y lucir su buena figura. De la guantería fuimos a comprar un maletín de mano para viaje, con muchos compartimientos y algún secreto para papeles reservados. Compró también un calzador, tirantes y algunas otras baratijas que no recuerdo. Dejome en mi escritorio, y él se fue a su hotel, en la Rue de l'Arcade, mostrándose en la despedida tan fino y al propio tiempo tan llano, que yo estaba encantado. Díjome que, siempre que no le convidasen, comería en el Palais Royal, en casa de Very, y se dignó invitarme, excusándome yo todo turbado y confuso.
-Esto se llama caer de pie, amigo mío, o nacer en Jueves Santo. Siga usted, que me parece que aún falta algo.
-Verá usted. A los dos días mandó un recado a mi principal, pidiéndole un buen amanuense español que escribiese corrido, con buena letra y mejor criterio. El Barón me eligió a mí, y aquí me tiene usted, encerrado con el Sr. Mendizábal en una cómoda estancia del hotel Meurice, los dos frente a frente, con una mesa por medio, él dictando y yo escribiendo. Hombre más incansable no he visto en mi vida. Cinco horas me tuvo con la pluma en la mano. Dictó una larguísima carta a Martínez de la Rosa, otra al Conde de Toreno, y dos o tres a personas para mí desconocidas. Él estaba en bata, una bata elegantísima, y zapatillas de terciopelo, con las que lucía su pie pequeño, que parece de mujer. Casi era preciso escribir taquigrafía para poder seguirle. Expresaba su pensamiento con rapidez; rectificaba pocas veces; no se paraba en el estilo; iba derecho al asunto y a la idea, sin cuidarse de la forma. Mandome volver al día siguiente, y me dictó tres o cuatro decretos, uno de ellos suprimiendo las órdenes religiosas y haciendo tabla rasa de todos los frailes, monjas, clérigos y beatas que hay en estos reinos, estableciendo la reversión de todos los bienes al Estado para venderlos... y ¡qué sé yo!
-¡María Santísima! Pero eso sería broma.
-¿Broma? Ya verá usted las que gasta ese sujeto. No habíamos concluido aquella degollina de frailes y la repartición de sus riquezas, cuando entró un señor inglés, que debía de ser diplomático, pariente, sobrino, hijo quizás del embajador en Madrid, que no sé cómo se llama.
-Mister o sir Jorge Williers. Adelante.
-Y hablaron en inglés, y no entendí una palabra... Bueno: pues en esto son anunciados tres españoles, y D. Juan les manda pasar. ¡Ay, qué alegría, qué abrazos, qué maravillas, hablando todos a un tiempo! Evocaban recuerdos de la juventud, alababan lo pasado, denigraban lo presente con saña y cuchufletas... La conversación fue continuada en castellano, después de hacer Mendizábal con gran ceremonia la presentación del inglés a los españoles, y viceversa. Pregunté al Sr. D. Juan si debía retirarme, y me mandó que me quedara, lo que me supo muy bien. ¡Qué gusto estar mano a mano con aquellos señorones, calladito, oyendo todo lo que decían, que era sabroso, picante y muy instructivo, pues yo poco o nada sabía de España! Mandó D. Juan al mozo que sirviese vino de Porto, y con esto las lenguas se soltaron aún más de lo que estaban.
-Recordará usted los nombres de esos tres españoles, que de fijo hablarían pestes de su patria.
-Los nombres no los recuerdo; las caras, sí: de seguro son personajes de acá, y puede que alguno esté hoy en candelero. El uno puso de vuelta y media a ese Martínez de la Rosa; el otro no dejó hueso sano al Conde de Toreno, que entonces era Ministro, y el tercero le hincó el diente venenoso a la Reina Cristina y a su marido D. Fernando Muñoz.
-¡Lástima que usted no se fijara en los nombres!
-Continúo. Pues hablando, hablando de lo revuelto que está todo, de lo mal que gobiernan los que gobiernan, de las cosas gordas que se preparan, la conversación recayó en los asuntos de Portugal, y uno de ellos dijo que en Lisboa había salido un folleto poniendo de oro y azul a Mendizábal, y negando que tuviera arte ni parte en la restauración de Doña María de la Gloria. Armose entonces gran tremolina. D. Juan Álvarez daba golpes en el brazo del sillón, acusando de envidiosos y calumniadores a algunos españoles residentes en Portugal; indignose el inglés, echando venablos en su lengua, y los otros atribuían todo a intrigas de los moderados (no sé qué gente es esta que aquí llaman moderados), por arrojar lodo a la figura del grande hombre que se indicaba ya como el único que podía enderezar al país. No sé cuál de ellos manifestó no estar al corriente de lo de Portugal, por haber vivido fuera de la península durante los años de aquellas tremolinas... (paréceme que el tal es militar y de los que aquí llaman ayacuchos), y entonces D. Juan Álvarez, a instancias de todos, refirió puntualmente las grandes empresas a que prestó su auxilio.
-Y se despacharía a su gusto, abultando los peligros, y presentándose como enviado de la Providencia divina.
-Sólo puedo asegurarle a usted que en lo que relató se ve la verdad, así como una energía pasmosa, fecundidad de arbitrios, recursos ingeniosos, entusiasmo para encender más la voluntad, maña para suplir a la fuerza. Lo que sí me pareció notar es que el buen señor se regodea contando sus empresas: gusta de hablar de sí mismo y de hacer ver que sin él no se hubiera hecho nada, lo que en muchos casos parecía verdad.
-Psh..., todo se redujo a proporcionar a D. Pedro un empréstito... Sin dinero no se hacen revoluciones. Mendizábal, por su metimiento en las casas mercantiles de Londres, fácilmente levantaba fondos para quitar y poner reyes. Si para echar a los reyes se necesita dinero, el volver a traerlos cuesta mucho más. No anda sin unto el carro de las restauraciones.
-Perdone usted. Mendizábal hizo bastante más que proporcionar a D. Pedro los cuartejos que necesitaba. Ya comprende usted que mientras el grande hombre refería sus hazañas, yo ni le quitaba ojo ni perdía sílaba. Todo lo oí, y se me ha quedado bien presente... Hizo verdaderos prodigios, y se mostró gran financiero, gran político, y hasta gran militar, con unas facultades de organización que ya las quisieran más de cuatro... D. Pedro y su hija se habían refugiado en las islas Terceras, y allí pasaban su triste vida mirando al Cielo, esperando su salvación de la Providencia. Pero esta no les hacía maldito caso, y los ingleses, a quienes el buen Emperador brasileño pedía recursos, no soltaban ni un chelín. En una de sus excursiones a Londres, el aburrido D. Pedro y Mendizábal se conocieron. Don Juan le dio alientos; le indujo a perseverar en su empresa, minando la tierra para procurarse hombres y pecunia, ambas cosas necesarias para conquistar reinos, y empezó por facilitarle un empréstito de la casa Ardoin, mi casa, señor Hillo, la casa donde fui triste aprendiz con ciento cincuenta francos de sueldo al mes... Cien mil libras esterlinas entraron en el bolsillo de D. Pedro, y con ellas renació la esperanza de sentar en el Trono a la niña. El hombre se metió de hoz y de coz en la causa portuguesa, y no habría hecho más si Doña María de la Gloria fuera su propia hija.
-Bien, bien: así han de ser los hombres.
-En un santiamén compró dos fragatas por cuenta de la Regencia, que tal era el Gobierno constituido por D. Pedro en la capital de las Terceras. Advierta usted que en estas compras empleaba sus recursos, sin más garantía que una palabra del Emperador. Adquiridos los barcos, agenció en la City más dinero, más, y en seguida, a buscar hombres, soldados. Mientras en las Terceras se organizaban unos seis mil, en Plymouth, puerto de Inglaterra, se alistaban más. Mendizábal, que en todos estos asuntos ponía siempre una vehemencia y un ardor increíbles, y así lo declara él mismo, no tenía sosiego... Creo yo que las empresas políticas le seducen, le enloquecen; pone en ellas toda su alma y una actividad febril... El hombre se multiplicaba. Sus propios asuntos perdían para él todo interés. No vivía más que para la Monarquía liberal portuguesa. Él mismo lo dice: «Cuando se le enciende el patriotismo no vive, no desmaya hasta conseguir lo que se propone». Cien vidas propias daría él por exterminar a los sectarios del usurpador absolutista D. Miguel, que es allí lo mismo que aquí nuestro D. Carlos María Isidro... No contento con los alistamientos que había hecho en Inglaterra con ayuda del Duque de Palmela, se planta en Bélgica, y en cuatro días, auxiliado por su amigo el general Van Halen, busca y encuentra, organiza y equipa un regimiento de mil flamencos con sus jefes y todo... En Ostende les embarcaron en un buque de vapor fletado en Londres, y reunidos en Plymouth con los ingleses y portugueses, zarpó la expedición contra Oporto, mandada por el mismo D. Pedro. Dominaban en Oporto los liberales, por lo que no le fue difícil al padre de Doña María la ocupación de aquella capital. Pero el D. Miguel acudió con mucha tropa, puso cerco a la plaza, y si bien no pudo entrar en ella, tampoco los mariistas podían salir. Allí hubiera sucumbido D. Pedro, si Mendizábal, desde Londres, no le animara a la resistencia ofreciéndole nuevos auxilios. ¿Qué hizo el hombre? Pues buscar más dinero; reunir más soldados; formar al propio tiempo una escuadra, cuyo mando se ofreció al célebre almirante inglés Napier. Escuadra y segundo ejército debían operar en los Algarbes, para sublevar en pro de la Reina a las poblaciones del Sur, y atacar por retaguardia el ejército miguelista. Todo se hizo tal y como lo había dispuesto D. Juan... La segunda expedición se dirige a Oporto, donde refuerza a los combatientes asediados por D. Miguel; después parten dos mil hombres a los Algarbes, desembarcando felizmente. Allí se pasan a los liberales algunas tropas del absolutismo: entre todas invaden el Alentejo. La escuadra mandada por Napier desbarata la miguelista en el Cabo de San Vicente; D. Pedro sale de Oporto y bate a D. Miguel. Replegándose a Lisboa, recibe éste otro achuchón tremendo de las tropas liberales, y ya tenemos al Emperador entrando triunfante en su capital, a la niña Doña María de Braganza en el Trono, y al D. Miguel escapando para el extranjero como alma que lleva el diablo.
-Y hecho todo eso, que si es como usted lo cuenta, no dudo en calificarlo de maravilloso, el D. Juan Álvarez se volvió a su escritorio de Londres tan fresco, a contar millones, calcular empréstitos, extender letras de cambio, mirando dónde salta otra reina que socorrer, y otro usurpador malsín a quien poner en la puerta.
-Que no faltan, como usted ve.
-Pero Portugal es chico: puedo compararle a un juguete, para estas cosas de revoluciones y quita y pon de tronos. Ahora veremos cómo se las arregla aquí el gaditano; aquí, donde salimos de una zaragata para entrar en otra, donde nos peleamos por los derechos a la Corona, por las Juntas, por la Milicia Urbana, por una letra de más o de menos en la Constitución, y por lo que dicen o dejaron de decir Juan y Manuela. Vamos a ver a los hombres guapos; a los salvadores de sociedades; a los que sacan el dinero de debajo de las piedras para equipar soldados; a los genios, como ahora se dice; a los que calman las olas revolucionarias con el quos ego... del amigo Neptuno.
-Adelante: va muy bien. Está usted empleando una forma de ironía muy bella. Es lo que llamamos cleuasmo.
-Dispense usted. Esta forma irónica se llama carienteísmo. Consiste, y bien lo recordará usted; consiste...
-Sea lo que fuere, amigo Hillo, mi parecer es que Mendizábal no ha venido aquí por ambición, sino por patriotismo. Oí contar que se hallaba muy tranquilo en Londres cuando recibió el nombramiento de Ministro de Hacienda, que le dejó estupefacto.
-Y estupefacto se ha venido aquí por Portugal; y en cuanto llegó a Badajoz, empezó a largar decretos... Bueno: le concedo a usted que esto sea patriotismo; pero es un patriotismo... romántico, y lo romántico sepa usted que a mí no me gusta. En literatura me apesta, y a ese francés que llaman Víctor Hugo le mandaría yo cortar el pescuezo: en política tengo por más funesto aún el romanticismo.
-Puede que esté usted en lo cierto; pero el Sr. Mendizábal es ante todo hacendista, y en esto no creo yo que quepan romanticismos. Los números ¡ay!, los números, amigo mío, son clásicos.
-Allá lo veremos; y pues ya tenemos al hombre con las manos en la masa, pronto hemos de saber si yo me equivoco o se equivoca usted.
-Yo no profetizo: yo espero, y...
-¿Cree usted firmemente que D. Juan Álvarez enderezará esta desquiciada nación?
-No lo aseguro; pero confío en que lo hará.
-Pues yo no.
-¿En qué se funda?
-No dudo que le sobren buena intención, voluntad firme, actividad, talento; pero...
-¿Pero qué?
-Que con sus buenas cualidades incurrirá en el defecto de todos los ilustres señores que nos vienen gobernando de mucho tiempo acá. Talento no les falta, buena voluntad tampoco. Y fracasan, no obstante, y continuarán fracasando unos tras otros. Es cuestión de fatalidad en esta maldita raza. Se anulan, se estrellan, no por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer. En fin, amiguito, nuestros mandarines se parecen a los toreros medianos: ¿sabe usted en qué? Pues en que no rematan...
-¿Qué significa eso?
-No se ría usted del toreo, arte que me precio de conocer, aunque no prácticamente. Y sepa usted, niño ilustrado, que hay reglas comunes a todas las artes... De mi conocimiento saco la afirmación de que nuestros ministriles no rematan la suerte.
-¿Y cree usted que Mendizábal...?
-Hará lo que todos. Empezará con mucho coraje, y un trasteo de primer orden... pero se quedará a media suerte. Usted lo ha de ver... Que no remata, hombre, que no remata... Y créame usted a mí: mientras no venga uno que remate, no hemos adelantado nada.