 Arabic
Arabic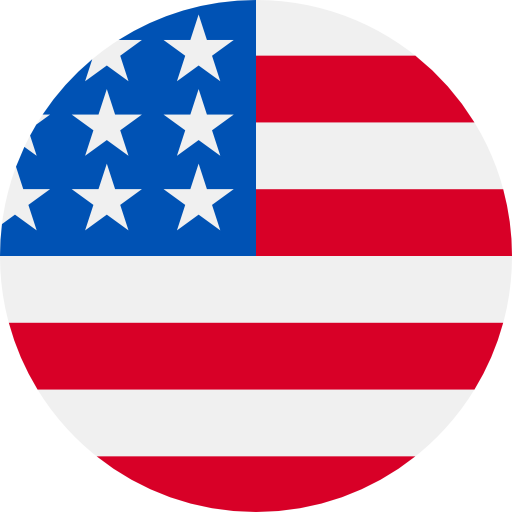 English
English Deutsch
Deutsch French
French Italian
Italian Español
Español Català
Català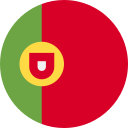 Português
Português Nederlands
Nederlands 日本語 Japanese
日本語 Japanese Polski
Polski Russian
Russian Svenska
Svenska Ukrainian
Ukrainian Türkçe
Türkçe Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia Bahasa Melayu
Bahasa Melayu ไทย Thailand
ไทย Thailand Filipino
Filipino हिन्दी Hindi
हिन्दी Hindi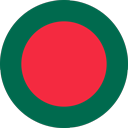 বাংলা Bengal
বাংলা Bengal اردو Urdu
اردو Urdu Tiếng Việt
Tiếng Việt 한국어 Korean
한국어 Korean 粵語 Cantonese
粵語 Cantonese 繁體字 Taiwan
繁體字 Taiwan 中文 Chinese
中文 Chinese 閩南語 Bân-lâm-gú
閩南語 Bân-lâm-gú Bulgarian
Bulgarian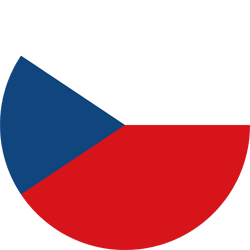 Čeština
Čeština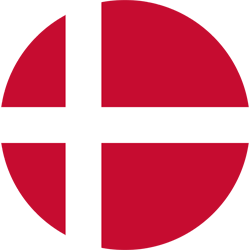 Dansk
Dansk Esperanto
Esperanto Euskara
Euskara فارسی Persian
فارسی Persian עברית Hebrew
עברית Hebrew Magyar
Magyar Norsk Bokmål
Norsk Bokmål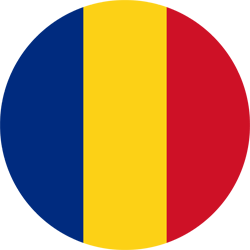 Română
Română Srpski
Srpski Srpskohrvatski
Srpskohrvatski Suomi
Suomi Asturianu
Asturianu Bosanski
Bosanski Eesti
Eesti Ελληνικά
Ελληνικά Simple English
Simple English Galego
Galego Hrvatski
Hrvatski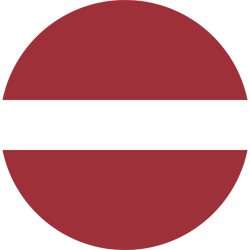 Latviešu
Latviešu Lietuvių
Lietuvių മലയാളം
മലയാളം Македонски
Македонски Norsk nynorsk
Norsk nynorsk Slovenčina
Slovenčina Slovenščina
Slovenščina Tamil
Tamil
Los tigres de Mompracem/Capítulo 24
La noche era magnífica. La luna brillaba en un cielo sin nubes. Todo era silencio; todo era misterio y paz.
El parao había salido de la boca del riachuelo, huyendo con rapidez hacia occidente, y dejaba atrás la isla de Labuán, que apenas se distinguía entre las sombras.
Sandokán consolaba a Mariana estrechándola contra su pecho.
—No llores, amor mío -le decía-, yo te haré feliz. Nos iremos lejos de estas islas, enterraremos el pasado y jamás volveremos a oír hablar de mis piratas ni de Mompracem. Mi gloria, mi poderío, mis sangrientas venganzas, mi temido nombre, todo lo olvidaré por ti. Refrenaré los ímpetus de mi salvaje naturaleza, abandonaré el mar del que me creía el amo. Te daré una nueva isla, más alegre, porque te amo.
—¡Yo también te amo, Sandokán, como nunca mujer alguna amó sobre la tierra!
—¡Ay de quien pretenda hacerte daño! —exclamó el pirata—. Mañana estaremos seguros en mi inaccesible roca, donde nadie tendrá el atrevimiento de atacarnos, y después, cuando haya desaparecido todo peligro, iremos donde tú quieras, mi amor.
Mariana dejó escapar un profundo suspiro, que casi parecía un gemido. En ese instante se escuchó la voz de Yáñez que decía:
-¡Hermano, el enemigo nos persigue!
El pirata se volvió y se encontró frente a Yáñez que le señalaba un punto luminoso que corría sobre el mar. Era un crucero que se acercaba a toda velocidad; el viento llevaba hasta el parao el ritmo de las ruedas que batían las olas.
—¡Ven, ven, maldito! —exclamó Sandokán desafiándolo con la cimitarra, mientras con el otro brazo sostenía a Mariana como para protegerla—. ¡Ven a medirte con el Tigre!
Miró por unos segundos al crucero, que forzaba la máquina, y después condujo a Mariana a su camarote. Aquí no te alcanzarán los tiros —le dijo—, las bandas de hierro que cubren la popa de mi barco bastan para rechazar las balas.
—¿Y tú, Sandokán?
Yo vuelvo al puente a dirigir la batalla si nos ataca el crucero. A la primera descarga lanzaré entre 'sus ruedas una granada que lo detendrá para siempre.
—¡Tiemblo por ti!
—La muerte le teme al Tigre de la Malasia —respondió él.
—Yo rezaré por ti, Sandokán.
El pirata la miró con ternura y besó sus manos.
—¡Y ahora —dijo en tono fiero—, vamos a vemos las caras, barco maldito, que vienes a turbar mi felicidad!
—¡Dios mío, protégelo! —murmuró Mariana, cayendo de rodillas mientras él abandonaba el camarote.
Se escuchó el primer disparo del enemigo. Los piratas se lanzaron a los cañones; los artilleros tenían las mechas encendidas ya cuando apareció Sandokán en el puente. Al verlo, un solo grito salió de todos los pechos:
—¡Viva el Tigre!
—¡Déjenme paso! —gritó Sandokán—. ¡Basto yo solo para castigar a esos insolentes!
Volvía a ser el terrible Tigre de la Malasia de otros tiempos. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y sus facciones tenían una expresión de espantosa ferocidad.
—¿Me desafías? —dijo—. ¡Ven a quitármela, si eres capaz!
Hizo subir al puente un enorme mortero, que fue cargado con una bomba de veinte kilos de peso.
—Ahora esperemos a que amanezca —dijo Sandokán—. Quiero que ese barco maldito vea bien mi bandera y a mi mujer.
El vapor redobló su velocidad y, ya a mil metros, disparó un cañonazo, y luego otro y otro.
—¡Dispara, nave maldita! —gritó el pirata—. ¡No te temo! Cuando quiera te haré pedazos las ruedas y detendré tu vuelo.
De un salto se lanzó a la amura de popa y se aferró del asta de la bandera. Yáñez se estremeció de espanto.
—¡Baja, hermano! —gritó el portugués—. ¿Quieres que te maten?
El cañoneo siguió con más furia. No obstante aquella peligrosa granizada, Sandokán no se movía. Miraba con frialdad a la nave enemiga y sonreía cada vez que una bala pasaba silbando cerca de él.
—¡Todavía no! —murmuraba—. ¡Quiero que veas a mi mujer!
El vapor continuó durante otros diez minutos bombardeando al pequeño velero; luego se fue haciendo más lento el ataque, hasta que cesó por completo. En su arboladura ondeó una gran bandera blanca.
—¿Conque me invitas a rendirme, eh? —gritó el Tigre—. ¡Yáñez! ¡Despliega mi bandera! ¡Quiero que sepan que el que guía este parao es el Tigre de la Malasia! Y te saludarán con una lluvia de granadas.
—El viento comienza a refrescar, Yáñez. Dentro de diez minutos estaremos fuera del alcance de sus tiros. Un pirata izó la bandera.
—¡Haz resonar tus cañones ahora! ¡Yo aquí te espero! ¡Quiero mostrarte mi conquista al relampagueo de mi artillería!
Dos cañonazos fueron la contestación. Habían visto la bandera de los tigres de Mompracem. El crucero apresuraba su marcha para lanzarse al abordaje del parco. Sin embargo, pronto debieron convencerse de que no era fácil perseguir a un velero como aquél. Aumentó el viento, y el barquito, con sus inmensas velas hinchadas como globos, parecía volar sobre las tranquilas aguas del mar.
—¿Qué quieres hacer, hermanito? —preguntó a su lado Yáñez—. ¿Piensas llevarte a ese crucero hasta Mompracem?
—No es ésa mi idea. Apenas el alba me permita distinguir la tripulación de ese barco, castigaré su insolencia. Quiero que ellos también vean quién hace fuego, y quiero mostrarles a la mujer del Tigre de la Malasia.
—¡Qué locura!
—Así sabrán en Labuán que el Tigre de Malasia se ha atrevido a violar las costas de la isla y a enfrentar a los soldados de lord Guillonk.
—A estas horas ya nadie lo ignorará en Victoria.
—Dentro de poco castigaré a ese curioso. Ya verás, Yáñez.
Mientras hablaban, los astros palidecían. Dentro de pocos minutos aparecería el sol.
El crucero perdía velocidad de segundo en segundo.
—¡Dispárale un buen tiro! -dijo Yáñez.
—Cuando esté a quinientos metros pondré fuego al mortero —contestó Sandokán.
Ordenó recoger las velas y el parao comenzó a acortar su velocidad. Sandokán se inclinó sobre el mortero con la mecha encendida, calculando la distancia con la mirada.
Al ver que el velero casi se detenía, el barco de guerra intentó alcanzarlo, sin dejar de atacarlo con granadas. -¡Fuego! -gritó de súbito Sandokán, dando un salto atrás.
Una potente detonación resonó en la lejanía. La bomba había estallado haciendo saltar con violencia el herraje de la rueda.
El barco se inclinó sobre la banda y empezó a dar vueltas sobre sí mismo al impulso de la otra rueda que todavía batía las aguas.
Mariana apareció en el puente. Sandokán la cogió entre sus brazos, la llevó hasta la amura y gritó a la tripulación del barco enemigo:
—¡Esta es mi mujer!
Y mientras los piratas lanzaban sobre el crucero un huracán de metralla, el parao se alejaba rápidamente hacia el oeste.